Ignacio Agüero, Premio Pedro Sienna 2020:
"La infancia y el cine tienen algo en común que es la libertad y la falta de restricciones para la creación"
Ignacio Agüero: La infancia y el cine no limitan la libertad de crear
El Ministerio de la Artes, las Culturas y el Patrimonio anunció recientemente que este reconocimiento a la trayectoria y calidad de la producción audiovisual en Chile fue otorgado al académico del ICEI y director de documentales como "Cien niños esperando un tren" y "El Diario de Agustín".
Sin muchos bombos ni platillos. Así fue anunciado el Premio Pedro Sienna de este año, distinción que en esta oportunidad recayó en el profesor de la U. de Chile y documentalista Ignacio Agüero.
 Respecto al momento en que lo encuentra este reconocimiento, el profesor Agüero señala que está “bien frente a mucha otra gente que no lo está por la pandemia y por la represión. No me he enfermado, estoy en una casa donde me puedo confinar sin ningún problema, entonces me pilla en un muy buen momento, pero también haciendo dos películas: empezando una nueva y en el medio de otra que tuvimos que postergar por la pandemia porque estamos filmando en Arauco, en la Araucanía. Y está parado ahora por eso”.
Respecto al momento en que lo encuentra este reconocimiento, el profesor Agüero señala que está “bien frente a mucha otra gente que no lo está por la pandemia y por la represión. No me he enfermado, estoy en una casa donde me puedo confinar sin ningún problema, entonces me pilla en un muy buen momento, pero también haciendo dos películas: empezando una nueva y en el medio de otra que tuvimos que postergar por la pandemia porque estamos filmando en Arauco, en la Araucanía. Y está parado ahora por eso”.
Sobre la filmación en curso, cuenta, se llama “Notas para una película”, que está basada en el diario de Gustav Verniory, un belga ingeniero que vino a Chile en 1884 a trabajar en la construcción del ferrocarril. Él “estuvo 10 años en Chile, en el Wallmapu, entonces escribió un diario de su experiencia, y ese diario es muy lindo, por la visión que él tiene como extranjero de lo que va conociendo de Chile y de la experiencia de la cultura que él va teniendo. La película está basado en ese diario”, explica.
En este film, prosigue, el desafío es hacer un documental con una situación de época: “¿cómo hacer un documental de un diario que fue escrito a finales del siglo XIX?, ¿cómo hacer eso? Ese es el desafío de la película, entonces hemos estado inventando el modo de hacerla”.
De la otra película, dice, “no quiero hablar porque está por empezar. Tengo superstición de no hablar de ella todavía. Solo puedo decir que se llama "Cartas a mis padres muertos".
- Este premio está destinado a la trayectoria. Y la suya no ha estado vinculada sólo a la producción, sino que también a la formación de niños y niñas a partir de la escuela Cero en conducta. ¿Hacia dónde están apostando con esta iniciativa?
A mí la pedagogía del cine con los niños me interesa muchísimo porque yo veo un parentesco entre la infancia y el cine. Creo que la infancia y el cine tienen algo muy en común que es la libertad y la falta de restricciones para la creación. Creo que la infancia y el cine son parientes cercanos, entonces me gusta mucho esa relación, me gusta como cineasta. No me siento profesor de cine para niños, sino que me siento investigando el cine también con ellos.
Hay una apuesta por vincular el cine con los niños de un modo que sea adecuado, porque también creemos que hay muchas formas de llevar el cine a la escuela que son distorsionadoras y que al final producen una mala experiencia. Y eso es cuando se pretende, creo yo, enseñarles a los niños a hacer películas y ahí inmediatamente se produce una distorsión porque los que enseñan a hacer película a los niños lo hacen con la idea de que ellos sí saben hacer películas, y por lo tanto imponen una serie de reglas que inmediatamente coartan la libertad de creación de los niños. Y la relación del cine con los niños tiene que ser una relación individual dentro de lo colectivo, una relación directa y no mediada con nadie. Es lo mismo que nos pasa a todos cuando vemos cine, que es una relación directa que tenemos, y los niños tienen tanta capacidad como cualquiera de relacionarse con el arte de forma directa: con la música, con la pintura, con el cine, y con la literatura. Es una relación individual y directa.
Nosotros nos basamos en el principio elemental y básico de no enseñar el cine, sino que compartir la experiencia de hacer películas, haciendo ejercicios de cine y la experiencia de ver películas o fragmentos, y conversar mucho sobre eso, sobre el hacer y el ver.
- ¿Qué le mueve a realizar estas experiencias?
Por lo menos a mí me mueve mucho esta cuestión del cine y los niños porque aprendo mucho como cineasta. Estamos permanentemente en los talleres investigando el cine y sus posibilidades. Eso lo compartimos con los niños y es fascinante. Cuando proponemos un ejercicio, podemos ver la fuerza que tiene e inventamos nuevos ejercicios sobre la marcha. Estamos en una permanente investigación sobre qué es el cine, y eso ocurre porque hay un parentesco muy profundo entre la infancia y el cine por la libertad de pensamiento que tienen los niños y que el cine puede tener. El buen cine es eso: un pensamiento libre. Por otra parte, la capacidad de jugar. Eso es algo que comparte íntimamente la infancia con el cine. Entonces hay mucho que aprender.
 - ¿Qué se potencia con este juego, que un niño una niña tenga la posibilidad de ser creadora con el cine?
- ¿Qué se potencia con este juego, que un niño una niña tenga la posibilidad de ser creadora con el cine?
Lo que se potencia con la creación de cine y de arte en general es la propia persona. Se potencia el ser humano como un ser libre. Eso es básicamente: la emancipación a partir de la experiencia de la creación. Cuando un niño ve que puede crear y que puede compartir su creación ante los demás, sabe que es una persona que se sale del esquema del pupilo que recibe instrucción, deja de ser un sujeto de instrucción y pasa a ser un creador. La diferencia entre una persona que recibe instrucción y la persona que crea, es la libertad finalmente.
- Usted comenzó con la filmación en 35 mm, en película. Hoy, en la época digital, ¿qué lectura hace del panorama local?, ¿la masificación técnica ha ayudado?
Yo creo que sí me gusta. En general hay mucha producción y eso es muy bueno. Yo apenas podría ver no sé qué porcentaje, muy poco, de todo lo que se hace, pero hay una diversidad muy grande de maneras de mirar, y creo que hay una cierta consciencia de que el cine documental es un camino de expresión y de innovación de lenguaje, porque el documental no está atado a fórmulas de éxito, que es algo a lo que sí está muy atada la ficción: fórmulas o películas que tienen una cierta regla. El documental es mucho más libre en su realización, entonces puede descubrir mundos nuevos a partir de formas nuevas, entonces cada tanto nos estamos encontrando con grandes películas. Grandes digo no de producción sino que de buena películas. Ahora, hay de todo porque hay mucho cliché de hacer las películas según lo que se deben hacer las películas, pero hoy día las que salen de eso, son cada día más.
- En el hacer, el crear, el aspecto de los recursos es un ámbito a considerar. ¿Cuál es su lectura de ese ámbito, de la mirada y política institucional?
No veo que haya una política respecto del arte, de la cultura y del cine en Chile, desde el Estado. No la hay, porque si tuviéramos que decir que la hay es una política que va de algún modo en contra. Como si el verdadero objetivo que estuviera oculto sería olvidarse, que el arte no tiene cabida, que no sirve, esa sería la política oculta. Por lo tanto, hay una falta de política, porque la política debería ser darle el valor que tiene al arte, a la cultura y al cine, y el valor es inmenso. Por lo tanto, debiera traducirse en inmensas cifras de financiamiento también. Pero no sólo el financiamiento. O sea, es fundamental y prioritario, pero también hay políticas de transformar la práctica artística y el acceso a la cultura y la creación, de partida, en las escuelas, y luego en toda la sociedad, y luego en todos los ámbitos de la vida, y no está. Y ahora uno se pregunta ¿por qué no está?, y yo creo que es porque de algún modo se sabe que el arte es liberador de conciencias. Por un lado le temen y por otro piensan que es un privilegio que debe mantenerse en el elitismo.
- ¿Algunas palabras a sus estudiantes y a quienes siguen su trayectoria?
Puedo decir que no dejen de creer en sí mismos, de mirar y de crear a partir de sus miradas. Por lo tanto no dejar de creerse artistas y hacerlo todos los días. No depender de la universidad, ni del profesor ni de nada, hacer sus cosas, crear, leer, mirar. No parar nunca.

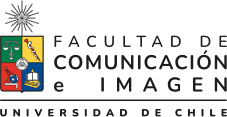
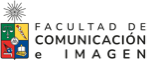
 Respecto al momento en que lo encuentra este reconocimiento, el profesor Agüero señala que está “bien frente a mucha otra gente que no lo está por la pandemia y por la represión. No me he enfermado, estoy en una casa donde me puedo confinar sin ningún problema, entonces me pilla en un muy buen momento, pero también haciendo dos películas: empezando una nueva y en el medio de otra que tuvimos que postergar por la pandemia porque estamos filmando en Arauco, en la Araucanía. Y está parado ahora por eso”.
Respecto al momento en que lo encuentra este reconocimiento, el profesor Agüero señala que está “bien frente a mucha otra gente que no lo está por la pandemia y por la represión. No me he enfermado, estoy en una casa donde me puedo confinar sin ningún problema, entonces me pilla en un muy buen momento, pero también haciendo dos películas: empezando una nueva y en el medio de otra que tuvimos que postergar por la pandemia porque estamos filmando en Arauco, en la Araucanía. Y está parado ahora por eso”. - ¿Qué se potencia con este juego, que un niño una niña tenga la posibilidad de ser creadora con el cine?
- ¿Qué se potencia con este juego, que un niño una niña tenga la posibilidad de ser creadora con el cine?
