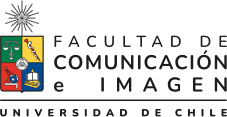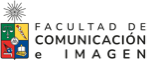Columna de Felipe Portales
Gigantesca autocensura del cine chileno
Gigantesca autocensura del cine chileno
Una de las cosas que más impresiona respecto de las profundas restricciones que experimenta el derecho a la libertad de información y expresión en Chile es la generalizada autocensura televisiva que todavía sufre el fecundo cine chileno del exilio; y la que afecta al conjunto del cine documental sobre temas históricos y políticos elaborado desde 1990 hasta nuestros días. Y, a la vez, es asombrosa la falta de conciencia que tenemos los chilenos de esta severa restricción de nuestras libertades. Como dicha censura no es producto de una ley o de un consejo de calificación cinematográfica, simplemente creemos que no existe. Y no nos damos cuenta que aquella es mucho más efectiva, precisamente porque no suscita ninguna protesta.
El hecho es que nuestra sociedad está impedida de ver hasta el día de hoy todo el patrimonio fílmico del exilio. Es una forma traumática de negar nuestra historia e identidad, pero que al mismo tiempo constituye una forma de prolongación del exilio. Puede aceptarse la vuelta de los exiliados, pero sin que ellos puedan comunicarnos su vida, su sufrimiento y su obra. Esta continúa virtualmente prohibida para el conocimiento y la comprensión de la sociedad chilena.
Asimismo, nuestra sociedad está impedida de ver y reflexionar –a través de la autocensura de una producción de documentales muy prolífica y premiada en el exterior- las miradas críticas de nuestra historia reciente y de las profundas huellas dejadas por la dictadura.
De este modo, está virtualmente prohibida en la televisión chilena (incluyendo más vergonzosamente aún a TVN) la obra de Patricio Guzmán (“La batalla de Chile”; “La memoria obstinada”; “Allende”; “EL caso Pinochet”); Raúl Ruiz (“Diálogo de exiliados”; “La expropiación”); Miguel Littin (“Actas de Marusia”; El recurso del método”); Helvio Soto (“Llueve sobre Santiago”); Sergio Castilla (“Mijita”; “Quisiera, quisiera tener un hijo”); José Echeverría (“Margarita”); Valeria Sarmiento (“La nostalgia”); Angelina Vásquez (“Gracias a la vida”); Orlando Lubbert (“La colonia”; “El paso”; “Los puños frente al cañón”); Pedro Chaskel (“Los ojos como mi papá”); Carmen Castillo (“La flaca Alejandra”); Ignacio Agüero (“No olvidar”); Gloria Camiruaga (“La venda”); Carmen Luz Parot (“Estadio Nacional”) y Marcela Said (“I love Pinochet”); entre muchas otras.
Esta gravísima restricción de nuestro derecho a la libertad de información y expresión va unida a una lamentable indiferencia ciudadana, a un maquiavelismo de las autoridades y a una resignación de los realizadores. Quizá la más patética ilustración de todo ello lo da el hecho de que hace algunos años el gobierno chileno y Televisión Nacional auspiciaron en el Cine Hoyts de La Reina, por unos diez días, la muestra de “El caso Pinochet” de Patricio Guzmán, para que la vieran algunos centenares de personas. Sin embargo, TVN ha impedido que la vean a través de su pantalla -hasta el día de hoy- los dieciséis millones de chilenos. Y esto ni siquiera fue noticia...
Texto: Felipe Portales
|
Fecha de publicación:
Sábado 30 de junio, 2007 |