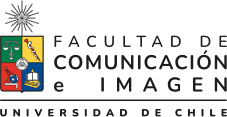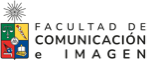Una contribución a un debate necesario
La "regulación" de la carrera de periodismo
La "regulación" de la carrera de periodismo
Por Gustavo González Rodríguez
Director Escuela de Periodismo
Universidad de Chile
La iniciativa de la ministra de Educación, Yasna Provoste, de regular la oferta de nuevas carreras universitarias es una muestra más de la crisis del sistema de enseñanza superior implantado en Chile por la dictadura a través de la LOCE. El paradigma de la "libertad de educación" que inspiró la LOCE se demostró en la práctica como una herramienta de mercantilización de la enseñanza superior, en que la oferta y demanda, ley de oro del sistema, operó unilateralmente, sin generar los equilibrios naturales que le atribuyen sus panegiristas.
En la multiplicación de universidades privadas, la oferta de carreras y profesiones se adecuó a una demanda extrapolada por la creación de ilusiones colectivas. Se instaló la imagen de que la posesión de un título era por si sola una oportunidad de movilidad social y de ascenso económico. Una ilusión alimentada por un discurso oficial que, sin hacerse cargo de las razones de fondo de la desigual distribución del ingreso en Chile, endosó casi exclusivamente a la educación la tarea de mejorar la situación socioeconómica de los estratos medios-bajos y medios, marginados de las políticas directas de ayuda a los más pobres.
La premisa de que "la educación es el principal factor del desarrollo" tuvo una lectura neoliberal, apuntada a estimular desde el mercado universitario las legítimas aspiraciones de progreso de las familias chilenas, redundando en un sistema anárquico que se expresa hoy en la sobresaturación de numerosas carreras y miles de titulados con cartón pero sin trabajo.
A propósito de la propuesta de la ministra Provoste, los presidentes del Consejo Nacional y del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros y Patricio Martínez, plantearon el 2 de noviembre que la regulación de la oferta universitaria con base en las condiciones del mercado laboral no debe aplicarse sólo a la creación de nuevas carreras, sino también a las carreras tradicionales, incluyendo a Periodismo.
El planteamiento de ambos dirigentes merece un franco apoyo, a la luz de cifras que hablan de 1.000 egresados cada año para disputar 150 plazas de trabajo. Le existencia de 53 programas de Periodismo dictados por 36 universidades que acogen en total a 8.256 estudiantes redunda en una realidad dramática, sobre todo para las familias que invirtieron (o se endeudaron) durante cinco años o más en el pago de altos aranceles y viven hoy con la frustración de una hija o un hijo convertido en "cesante ilustrado".
Los estragos de la supuesta "libertad de enseñanza"
Sin embargo, los mecanismos planteados por Luis Conejeros y Patricio Martínez tienen un alcance muy limitado, en cuanto asumen en forma acrítica convencionalismos sobre los supuestos méritos de una igualmente supuesta "libertad de enseñanza" y no se hacen cargo de los contextos determinantes en la realidad actual y en el futuro de la profesión periodística.
Para partir por esto último, apuntemos sucintamente que la multiplicación de la oferta universitaria en nuestra área es un fenómeno continental y talvez mundial. En el año 2005, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs) estableció que el número de programas de pregrado en Comunicación y Periodismo superaba el millar en la región.
En el caso específico de Chile, el boom de los programas de Periodismo se produjo en los años 90 por efecto de la entrada en vigencia de la LOCE. Un estudio que elaboramos en 2001 para la Asepecs (Asociación de Escuelas de Periodismo y Comunicación Social de Chile), estableció que ya entonces, hace seis años, el número de estudiantes de la carrera en todo el país giraba en torno a los 8.000. Según la Oficina de Estudios Laborales (BLS) de los Estados Unidos, los ingresos a estudios de Periodismo en Chile bajaron en 10% en los últimos cuatro años. El mercado, entonces, está produciendo ajustes con su acostumbrada crueldad.
También como dato de contexto no hay que obviar el fenómeno mundial del proceso de concentración mediática que provoca la disminución de empleos y la precarización del trabajo de los periodistas bajo lógicas de maximización de las utilidades, con carteras publicitarias en permanente expansión, y rebaja de costos por el lado de la producción de contenidos. Así, el discurso único de los medios tiene un sustento tan estructural como ideológico, acompañado por una pérdida constante de la calidad de los mensajes.
Según el comunicado de prensa distribuido por el Colegio de Periodistas, sus dirigentes sostienen que "la libertad de educación (es) la mejor alternativa para el desarrollo del país". Sin embargo, esta premisa parece ser asumida únicamente en su dimensión económica y no en su acepción original de espacio para el pluralismo y de lo que en la vieja universidad se llamaba "libertad de cátedra".
"Creemos que perfeccionar el desarrollo profesional del país requiere que el mercado de la educación funcione de modo más perfecto, que los consumidores tengan información completa para tomar sus decisiones y que se hagan responsables de ellas", agregan los dirigentes del Colegio.
Esta suscripción de conceptos como "mercado de la educación" y "consumidores" por parte de Luis Conejeros y Patricio Martínez parece validar la concepción de la LOCE, puesta en tela de juicio por las movilizaciones de los estudiantes secundarios en 2006 y que hoy es objeto de confrontaciones no resueltas en el seno del Consejo Asesor creado por la Presidenta Michelle Bachelet, entre quienes asimilan la "libertad de enseñanza" con el lucro y quienes abogan por una educación equitativa como proyecto de país, desvinculada del mercado.
Entre los ofertones publicitarios y la acreditación rigurosa
A partir de estas consideraciones llama la atención que los dirigentes del Colegio apunten a la regulación de las carreras tradicionales –y dentro de ellas del Periodismo– como una cuestión fundamentalmente informativa, en que los estudios de mercado se legitiman como el gran referente para los "consumidores" en la elección de una carrera o universidad.
Si se asume, con una alta cuota de fatalismo, que el sistema de mercado implantado por la LOCE no tendrá reformas de fondo, cabría apuntar a mecanismos de regulación que establezcan normas y estándares de calidad rigurosos para las carreras, más allá de las campañas informativas que en la avalancha de ofertones tras la PSU son en verdad millonarias operaciones de marketing.
En ese sentido, lo que el Colegio de Periodistas debería hacer es abogar ante las autoridades gubernamentales para que el nuevo sistema de acreditación de carreras, que será obligatorio, sea confiable, con altas exigencias de calidad, rigor técnico e independiente de los "sostenedores" del "mercado de la educación" y de los poderes fácticos en general.
La transparencia de las acreditaciones será la mejor información a los ciudadanos para la elección de una carrera o universidad, rompiendo con la tendencia actual a legitimar programas de dudosa calidad con ostentosos logotipos transnacionales o con acreditaciones extendidas por entidades adscritas a organizaciones de empresarios.
Se echa en falta en las declaraciones de los dirigentes del Colegio el tema de la acreditación. Del mismo modo, se trasluce en sus propuestas una visión estática del campo ocupacional, en que parecería imposible superar el actual estado de precarización laboral, caracterizado, como bien señalan, por la ausencia de contratos de trabajo, de previsión social y con sueldos miserables.
Contrarrestar esas situaciones exclusivamente por la vía de regular o disminuir las titulaciones de periodistas es rendirse al sistema de concentración de los medios. Por tanto, las inquietudes surgidas en el último tiempo, que han repercutido en el Parlamento, sobre la monopolización de la prensa, la falta de pluralismo y el manejo político de la publicidad (privada y estatal) no son ajenas al asunto que nos preocupa.
Una visión moderna de la Comunicación y el Periodismo, que rescate la función social de nuestra profesión, viene a ser el prisma necesario para dimensionar el campo de empleadores (concepto más certero que el de mercado laboral) de los egresados de nuestras carreras, que no debe reducirse a los medios de prensa ni a las tradicionales relaciones públicas. Los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil, así como las múltiples posibilidades multimediales son hoy referentes ineludibles para proyectos universitarios sustentables.
Por último, el Colegio de Periodistas debería asumir un papel más protagónico en el debate público sobre políticas que posibiliten una ampliación real de la oferta mediática y que, por derivación, representarán renovados desafíos para la formación de profesionales. En particular, cabe reclamar este protagonismo en lo que respecta a la definición pendiente sobre la televisión digital, que constituye una vía concreta para diversificar y democratizar los canales de señal abierta, principal medio de comunicación para los chilenos en la actualidad, que están también entregados al mercado, con un canal público y estaciones universitarias que actúan con la misma lógica mercantil y excluyente de las empresas televisivas privadas.
Texto: Gustavo González
|
Fecha de publicación:
Lunes 12 de noviembre, 2007 |