Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile y profesora del ICEI
Faride Zerán: “El periodismo está al debe en nuestro país”
Faride Zerán: “El periodismo está al debe en nuestro país”
Entrevista realizada en Directa.cl a la Premio Nacional de Periodismo el año 2007, figura central para el periodismo y las comunicaciones en Chile desde la década de los 80’ hasta la actualidad, donde se ha desempeñado como subdirectora de la revista “Pluma y Pincel”, colaboradora de “La Época” o “Análisis” y directora de “Rocinante”, entre otros medios.
 ¿Cómo observas el rol de los medios de comunicación -ligados tanto a grupos económicos (llamados también “tradicionales”), como medios independientes- en el tratamiento de la información desde el 18 de octubre a la fecha, considerando la crisis social y sanitaria, que corren en paralelo?
¿Cómo observas el rol de los medios de comunicación -ligados tanto a grupos económicos (llamados también “tradicionales”), como medios independientes- en el tratamiento de la información desde el 18 de octubre a la fecha, considerando la crisis social y sanitaria, que corren en paralelo?
Yo creo que es interesante hacer ese análisis de la libertad de expresión y el estallido social. Si uno analiza qué fue lo que pasó cuando comienza el estallido, no solamente en Santiago, sino que en todas las ciudades del país, cuando la gente se vuelca a las calles, como reaccionaron los medios, ahí uno puede decir que, pese a la declaración del estado de emergencia y de toque de queda, los medios en general no llamaron a reflexionar sobre lo que originaba la furia, el desencanto y el hastío de la población. No se preguntaban qué pasaba con los detenidos y porqué tantos muertos en los incendios al comienzo, no sé si recuerdan ustedes, pero era como extraño de pronto un incendio y aparecían los cuerpos calcinados, o qué es lo que estaba pasando con los manifestantes, básicamente con la represión, qué pasaba con las fuerzas especiales que estaban disparando directamente al rostro, a los ojos de hombres, de mujeres, de toda una juventud que luego se descubrió a más de cuatrocientos jóvenes con traumas oculares, que realmente indignó y originó la condena de distintos organismos de Derechos Humanos (DDHH) a nivel nacional e internacional. La prensa no se hizo esas preguntas. Básicamente, en una primera etapa, lo que hicieron fue cubrir los hechos de violencia, hablar de la violencia, hablar de los actos vandálicos en un discurso que criminalizaba la protesta social, que la deslegitimaba y eso es bastante complejo porque eso también fue originando que en las calles se leyeran consignas como “Apaga la tele”, críticas a los medios de comunicación que no estaban tomándole el pulso a esta ciudadanía que estaba expresando un malestar que estaba contenido desde hace mucho tiempo, un malestar que ya se había expresado el 2006 con los jóvenes estudiantes, con “Los Pinguinos”, el 2011 con los estudiantes universitarios, más adelante con las protestas en Freirina, en Chiloé, en distintas zonas de nuestro país y que luego tiene su expresión también en la irrupción del mayo feminista de las mujeres el 2018 en una protesta, en una masiva revuelta que si duda puso en jaque no solamente el tema del abuso sexual en las aulas universitarias, sino que también el tema del patriarcado y el tema del modelo neoliberal. En fin. Hay una prensa que no ha sabido sintonizar con las distintas expresiones de malestar del movimiento social y que en el caso del 18 de octubre tampoco fue la excepción, entonces también mostró esa cara, ese rostro de estar asociado a grandes intereses, de no tener la autonomía para reflexionar críticamente, para preguntarse por lo que estaba pasando, qué estaba detrás de este malestar. Eso fue en una primera etapa y creo que eso fue bastante grave porque la pregunta en torno a la violación de los DDHH, que es una pregunta que el periodismo se la tiene que hacer siempre, porque la dimensión ética del periodismo te exige que reflexiones en torno a que el periodista está al servicio de la democracia, de la defensa de los DDHH, de las grandes mayorías y no está con los sectores más poderosos. Esa falta de formación ética del periodismo se reflejó con mucha nitidez en las primeras semanas de la revuelta cuando, insisto, la pregunta en torno a las razones del estallido o la violación a los DDHH y más bien la criminalización de la protesta fue la tónica de estos grandes medios, luego eso fue dando paso a otra actitud, pero luego de que la propia ciudadanía castigara a esos medios a través de sus consignas y realmente criticando en los muros de la ciudad, donde se veía la crítica, y en los discursos que los medios independientes exhibían y mostraban estaban estas críticas a los grandes medios que no supieron sintonizar con la protesta.
Algo similar ocurrió con la pandemia. O sea en un primer minuto la pandemia con todo lo que implicó, los medios de comunicación fueron bastante dóciles, los grandes medios sobre todo, a una información oficial que abusó de las cadenas nacionales, que abusó de las conferencias de prensa sin derecho a pregunta, lo que realmente es la negación misma del periodismo independiente, donde claramente la autoridad de salud en toda la primera etapa, cuando se le interpelaba por cifras, por datos, sencillamente había una opacidad frente a esa información y no entregaba los datos que el periodista en su rol fiscalizador estaba exigiendo en una primera etapa. Yo diría que en ese primer momento de la pandemia al periodismo le faltó esa garra, ese rol fiscalizador, esa independencia frente a los poderes, para poder efectivamente fiscalizarlos. Qué es el periodismo si no es ese mandato para fiscalizar a los poderes sin ninguna excepción. En ese sentido en una primera etapa el periodismo falla, luego intenta recuperar ese tiempo perdido y efectivamente comenzamos a ver otras actitudes, otras voces, incluso en los grandes medios. Yo recuerdo una periodista de Televisión Nacional que insistió frente al ministro preguntándole sobre cifras y el ministro, tratando de intimidarla –estoy hablando de Mañalich- y la periodista insistió, una periodista de Televisión Nacional, creo que es de apellido Reyes, que me pareció una niña joven y bastante interesante ese gesto ante la autoridad de pararse y de exigir información.
En ese sentido uno podría decir que en los primeros momentos en que el gobierno llamaba a la nueva normalidad la ausencia de esta información transparente incrementaba la preocupación no solo de la comunidad científica, sino que también la molestia de la propia opinión pública y en ese sentido efectivamente los medios de comunicación empezaron a interpelar. En ese momento ya el espacio público estaba entregando información y sobre todo también había un clima de censura, más bien de intolerancia a la crítica desde el mundo oficial que se notaba muchísimo y que se confrontaba con este rol del periodismo y de poder interpelar y de cuestionar.
Recordemos bien que después de este descubrimiento de autoridades de gobierno que había miseria, que había hacinamiento y que por lo tanto las políticas sanitarias que se estaban planificando en rigor parecían pensadas como para el primer mundo y no para un país del tercer mundo como Chile, donde había pobreza, donde había miseria y donde había hacinamiento y evidentemente que esa nueva normalidad a la que se llamaba, a la que se convocaba en un primer momento, por supuesto que se estrellaba contra esa realidad que al parecer algunas autoridades obviamente desconocían. Todo eso fue configurando un clima de intolerancia hacia la crítica, una crítica de la comunidad científica que interpelaba y cuestionaba las cifras oficiales que entregaba el gobierno, o las políticas que hacía el ministerio de salud. Crítica de la propia comunidad científica, de los médicos, de la autoridad universitaria y también de los medios de comunicación y también del mundo cultural y del arte. Yo recuerdo que cuando se da la primera protesta, se da el estallido en la pandemia de la gente a la calle porque no tenía sencillamente que comer, sale a tocar cacerolas y el colectivo Deligth Lab, de los hermanos Gana, Octavio y Andrea Gana, proyectan en el edificio telefónica la palabra hambre. Eso causó una irritación en sectores de la derecha más conservadora y los hermanos Gana fueron objeto de amenazas de muerte y también de censura. Al día siguiente se instalaron unos vehículos sin patente que proyectaban otras cosas para neutralizar, para que no se leyera lo que los hermanos Gana estaban proyectando. Estamos hablando de que se estaban censurando palabras como Hambre, como Solidaridad, como Dignidad y creo que eso te da la tónica de lo que ocurrió en esos contextos. En general no fueron muchos los medios que le dieron gran cobertura a este clima de intolerancia, a estos hechos que estoy narrando entre los que se encuentran amenazas a la presidenta del colegio médico, que cumplió y sigue cumpliendo un rol activo en materia de tener otro punto de vista, otra perspectiva frente al manejo de la pandemia y eso, en medio de este clima político tenso, evidentemente se ve también en otros ejemplos y en otras situaciones que se han ido produciendo.
Para ilustrar esto te puedo comentar por ejemplo que, en un debate sobre la libertad de expresión y pandemia, organizado por la cátedra de derechos Humanos de la Universidad de Chile, que depende de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones que yo encabezo, esto fue a inicios de junio y contó con la participación de periodistas y académicos y del relator para la libertad de expresión de la comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza, éste llamó a respetar el rol de la prensa, entendiendo que en el contexto de la pandemia los medios de comunicación tradicionales, alternativos, comunitarios y también los digitales son indispensables para mantener informada a la población sobre sus respectivos países y el resto del mundo. La recomendación de la CIDH apuntaba a que no había ninguna razón para suspender de manera general las garantías para el ejercicio y acceso a la información pública y por el contrario, voy a citarlo entre comillas, decía “es cuando más se necesita el cumplimiento con la obligación de transparencia efectiva sobre todo en los temas de pandemia, en los temas vinculados a la salud, pero también de los aspectos económicos y de derechos de las poblaciones. En ese sentido los gobiernos tienen que actuar con mayor transparencia incluso que en situaciones de normalidad” y en ese sentido yo creo que es bueno recordar lo que la propia canciller Ángela Merkel, en un mensaje dedicado al 75 aniversario de la prensa libre surgida tras de la caída del nazismo, esto fue a fines de mayo de este año, Merkel defendió el rol crítico de la prensa y con la siguiente frase, y te la digo porque creo que nos calza muy bien, sobre todo por la situación que se ha vivido y que se sigue viviendo en materia de libertad de expresión y de la relación con el poder. Dice: “Los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica (y señaló que) una democracia necesita hechos e información. Cada día aprendemos algo, sobre todo de la ciencia que nos proporciona nuevos conocimientos y es absolutamente importante que los entendamos y para eso tenemos una oferta mediática tanto en los medios públicos, como los medios privados, analógicos y digitales”. Cito lo de Merkel porque ella habla de medios públicos, lamentablemente en Chile nosotros, entre las tantas deudas que hay en relación a la transición a la democracia y la libertad de expresión, está justamente la ausencia de medios públicos. El hecho de que Televisión Nacional todavía no pueda ser efectivamente una canal público –esperamos que en un minuto lo sea, que tenga esa ley, que tenga ese estatuto que cumple ese rol y no solamente en términos de televisión, también en medios impresos y medios digitales.
Este panorama en relación al rol de la prensa en una crisis, primero con el estallido social, luego con la pandemia y este clima de censura, más bien de intolerancia ante una población no solamente ávida de información sino que también muy asustada por esta situación que es sin duda inédita. Esto ocurre cada cien años y nos tocó vivirla ahora en medio de este contexto de crisis de las instituciones, de crisis social, de crisis política, de crisis económica, te marca más que nunca fundamentalmente la importancia de una prensa independiente, de una prensa que no esté atada a los intereses de los grandes grupos económicos, a una prensa que no esté atada a los grupos conservadores, a medios de comunicación independientes, pluralistas, con una mirada y una función pública que es lo que le hace falta a nuestro país y eso es una deuda pendiente, pese –y ahí hago un punto de inflexión- a que en este periodo, desde el 18 de octubre hasta ahora, se ha visto la importancia clave de los medios independientes, la importancia fundamental de los medios alternativos, de los medios digitales justamente en la difusión de información oportuna con datos duros y veraces. No me voy a referir a las fake news, que efectivamente existen, sino que quiero resaltar que en las redes sí podemos encontrar sitios, medios, periodistas que ejercen su rol con ética y seriedad informando a la opinión pública y qué mejor ejemplo de esto que el de la propia Alejandra Matus que fue, yo diría con las cifras de la cantidad de muertos en medio de este horror, en medio del dolor de la pandemia que entregaba el gobierno ella, a través de una información bastante seria, de un periodismo de investigación bastante riguroso, a través de twitter fue demostrando cómo el ministerio de salud y su cabeza no estaban entregando una información real y creo que ese ejemplo de Alejandra Matus a través de twitter o luego CIPER, que habló de qué pasaba con el ministerio de salud y la trazabilidad y qué pasaba con el seguimiento de los contagios y en el fondo demostrar que una periodista independiente y un medio independiente como CIPER demostraron con un buen periodismo que es posible informar y cumplir con el rol pese al formato tan cuestionado que puede ser twitter, o CIPER que, sin duda, es un medio alternativo que no tiene un alcance de un gran medio. Resalto el rol de CIPER y el rol de Alejandra Matus y con esto quiero hacer el contrapunto efectivamente con muchos de los grandes medios que no han estado a la altura, pese a que en esos grandes medios si también hay buenos periodistas, gente que ha cumplido su rol, no quiero ser injusta con muchos hombres y mujeres profesionales de la prensa que ejercen el periodismo con bastante ética y rigor en algunos grandes medios, no necesariamente independientes. Por ejemplo yo veo que en CNN hay buena calidad y hay un intento de algunos periodistas por hacer efectivamente buen periodismo.
¿Cuáles son los aportes concretos que han hecho los medios de comunicación para el desarrollo de la democracia?
Los medios de comunicación son fundamentales en la construcción de una democracia. Se ha dicho muchas veces que una democracia se mide por el rol de los medios de comunicación, por la independencia de esos medios, por la fortaleza de esos medios; entonces uno puede decir que la democracia chilena deja mucho que desear porque evidentemente nuestros grandes medios de comunicación no cumplen con esos requisitos, no tienen esos estándares de pluralidad, diversidad, de autonomía e independencia que deben tener los medios de comunicación. Son fundamentales no solamente en la construcción de una democracia, sino también en lo que significa la reflexión y el aporte al debate público. Creo que es fundamental efectivamente de cómo el rol que pueden cumplir los medios en enriquecer ese debate ciudadano trayendo otras miradas, trayendo otras voces, entregando otras perspectivas. A mí me sorprende cómo se descubre a través de los grandes medios en medio de la pandemia de que había pobreza y hacinamiento, así como se sorprendía el ministro de salud, que no sabía los niveles de hacinamiento y pobreza que había en Chile y muchos medios tampoco se habían dado cuenta de eso, porque si tu analizas el sujeto popular, aparece solamente cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones o cuando hay delincuencia, entonces ahí se estigmatiza y se habla de los delincuentes y aparecen los pobres y se habla entonces de la precariedad de las viviendas en medio de las lluvias y ves los lugares hacinados, que están con el agua hasta el cuello, pero no es un sujeto que aparezca efectivamente en los medios de comunicación sino salvo en estas situaciones y en ese sentido. Los niveles de discriminación, de racismo, de sexismo que existen en los medios de comunicación por supuesto que si los hay y yo he participado en algunas campañas justamente en ese sentido, porque creo que afectivamente, aparte del clasismo, del machismo, sin duda del racismo que existe en los medios hay una indolencia, una falta de sensibilidad de muchos periodistas, no digo que todos, frente a este tipo de situaciones. Nosotros hemos levantado la voz frente a portadas que estigmatizan a los migrantes frente a determinadas situaciones. Ni hablar de lo que pasa con los mapuche y como han sido discriminados, reducidos a la figura de terroristas, en fin, de situaciones, de formas, de imágenes que no se corresponden y donde esta mala formación de los periodistas, esta ausencia de la dimensión ética del ejercicio profesional, esta ausencia del apego a principios que tienen que ver con el respeto a los DDHH, con la no discriminación, con la solidaridad hacia los más desposeídos no es que solamente no se ve, sino que resulta exacerbado en determinados momentos, en determinadas situaciones.
¿Los medios contribuyen al pensamiento político de los ciudadanos en Chile?
Por supuesto que los medios contribuyen al pensamiento político de los ciudadanos en Chile, pero yo diría que no siempre con una dimensión formativa, de densificar ese debate político, de incorporar esas otras miradas, de incorporar toda la riqueza y la pluralidad de las distintas visiones políticas. De alguna manera, en general, en ciertos grandes medios se dimensiona solo una mirada, solo una opción de política bastante conservadora y en ese sentido esos medios no juegan un rol muy enriquecedor justamente del debate público o del fortalecimiento de la democracia, que se fortalece, que se enriquece con esas otras miradas, con debates más plurales, donde se asomen efectivamente las distintas diversidades que configuran las distintas culturas de nuestro país y en ese sentido creo que estamos al debe. El periodismo está al debe en nuestro país y algo pasa con la formación de los periodistas. Yo doy clases en la escuela de periodismo desde hace mucho tiempo en la Universidad de Chile, tratamos de formar efectivamente profesionales con esa mirada más comprometida con estos principios, con estos valores, que son valores esenciales, que son valores que tienen que ver básicamente con el respeto al otro, a ese otro distinto, respeto a los DDHH de todos y todas, efectivamente a la construcción de un país sin discriminación y eso choca sobre todo con estos momentos de crisis como los que estamos viviendo estos últimos meses y diría que desde mucho antes del estallido que hay una crisis larvada pero que se exacerba con el estallido y ahora con la pandemia es mucho más evidente, esta falencia es mucho más evidente y la necesidad de un periodismo distinto es mucho más clara y ahí vuelvo nuevamente al rol fundamental que juegan los medios independientes, esos medios digitales y los periodistas independientes que son capaces efectivamente, pese a todo, de estar ahí, informar y cumplir con su rol y cumplir con su deber, creo que eso es muy importante, además he visto como han florecido muchísimos medios este último tiempo y cómo en las crisis justamente han surgido nuevos medios y otras voces que están ayudando a enriquecer el debate y que no están en estos grandes medios, pero que la gente sí se está informando a través de ellos y eso es muy muy importante. En ese sentido, dónde se debate, a través de qué medios, cómo se debate. Evidentemente en momentos como estos, queda en evidencia la precariedad de los medios y la fragilidad del periodismo en general. Hay poco debate en nuestro país. Recién ahora vienen a aparecer algunos interesantes.
Yo diría, por ejemplo, que un canal pequeño como La Red incorporando a periodistas independientes con una trayectoria y con mucha credibilidad como el caso de Mónica González, de Mirna Shindler y Alejandra Matus, conducidas por José Antonio Neme “Pauta Libre”, creo que te está dando una visión de la avidez de la gente por otras visiones, por otras miradas y cómo una canal pequeño de pronto es capaz de levantar más audiencia que un canal mucho más grande, fuerte, potente, entonces eso te indica que el “el mercado” no es un tema neutro, o sea cuando te imponen ciertos programas con ciertos periodistas, con ciertas miradas acotadas que no dan cuenta de toda esa diversidad versus esto otro que estamos viendo surgir con fuerza, como el caso de La Red, la gente se va sencillamente a escuchar, a ver el debate en el canal pequeño donde sabe que esas voces son independientes, que les va a entregar información seria, que es información confiable y que detrás de esa figura no están los grandes intereses que la gente si sospecha que están en otros lados, entonces creo que también eso es interesante. La gente está ávida de otros discursos, de otra conversación, de mayor pluralidad. A este país le falta pluralismo.
La pregunta es si esas voces son suficientes en medio de un momento como éste, cuando estamos ad portas de un plebiscito, donde ya hay desarrollada una fuerte campaña del terror similar a la que se planteó con el 10%; si la gente retiraba su 10%, lo dijo muy bien Daniel Matamala en una columna hablando de que poco menos se iba a incendiar el país y de cómo se asustó a la gente con esto y cómo al final no pasó absolutamente nada. En esta campaña del terror donde todo es tremendo, lo que es normal en cualquier país del mundo, la hegemonía de estos grandes medios, esa palabra hegemónica que es la que más circula puede tener sin duda un mayor peso. Eso, mas el temor y los miedos de la gente que están siendo confrontados en medio de toda esta incertidumbre, de los dolores de nuestros muertos, del desempleo, de la cesantía, de toda eta situación yo creo que hay que estar muy atentos, porque no son momentos fáciles los que se nos vienen.
El tema neoliberal está en el debate. Cuando la gente está cuestionando el tema de sus pensiones, cuando la gente cuestiona el derecho a la salud, sobre todo cuando se vio ahora lo que implica, lo que significa el acceso a la salud, cuando se plantea la necesidad de tener el derecho a una educación pública, fuerte, de calidad, cuando se plantea efectivamente habitar un país donde la palabra abuso sea sencillamente desterrada y donde la palabra dignidad se impone con mucha fuerza, se está apuntando evidentemente a un cambio de modelo, al cambio de un modelo neoliberal que ha precarizado absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida y además -voy a sacar la palaba dignidad nuevamente- que ha puesto en el tapete la necesidad de recuperar esa dignidad y creo que en ese sentido el estallido, incluso hoy día, como se enfrenta esta pandemia, esa palabra dignidad subyace con mucha fuerza y por eso creo que este país aspira poder tener este horizonte futuro donde la palabra dignidad no sea sólo una palabra, sino que esté en la construcción de un país distinto, de un país mejor.
¿Cuál es su visión del conflicto en La Araucanía?
Veo con preocupación lo que ocurre en La Araucanía, veo con preocupación cómo surgen grupos de ultraderecha que están organizados, me preocupa la militarización en esa zona, me preocupa la estigmatización del pueblo mapuche en este contexto. Sin duda, yo soy una convencida, tengo la certeza de que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico que aspira también a esa dignidad, que aspira efectivamente a que se le reconozcan sus derechos, que aspira a que se defina, por ejemplo, a debatir un Estado plurinacional, lo que es algo fundamental, que aspira a que se debata su derecho a la autonomía, pero esos debates que son esencialmente políticos, cuando hablamos de un Estado plurinacional, cuando hablamos de autonomía para el pueblo mapuche, estamos hablando de un debate político que se tiene que dar en el ámbito político y aquí lo que yo veo es un intento por criminalizar todo este necesario debate y veo con preocupación el surgimiento de estos grupos de ultraderecha que lo que pretenden es empañar una reivindicación que ha surgido con fuerza no solamente desde el pueblo mapuche.
Si uno ve, desde el 18 de octubre en las calles las distintas manifestaciones cómo flameaba la bandera mapuche, cómo distintos sectores de la ciudadanía entienden que el pueblo mapuche merece y aspira no solamente a un reconocimiento de sus derechos, sino también a un debate serio, de Estado, donde se definan finalmente estos largos años de despojo.
En ese sentido si el Estado chileno no está a la altura hoy día para debatir esto, evidentemente el tema de una nueva constitución es una posibilidad, un horizonte donde ese tema no puede quedar dando vuelta. Hay que conversar, hay que resolverlo. Hay que hacer algo. No podemos seguir en esta situación.

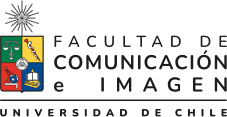
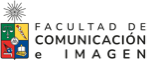
 ¿Cómo observas el rol de los medios de comunicación -ligados tanto a grupos económicos (llamados también “tradicionales”), como medios independientes- en el tratamiento de la información desde el 18 de octubre a la fecha, considerando la crisis social y sanitaria, que corren en paralelo?
¿Cómo observas el rol de los medios de comunicación -ligados tanto a grupos económicos (llamados también “tradicionales”), como medios independientes- en el tratamiento de la información desde el 18 de octubre a la fecha, considerando la crisis social y sanitaria, que corren en paralelo?
