Organizado por una Comisión integrada por estudiantes, funcionarias/os, académicas/os
Se realiza segundo Cabildo Abierto de Campus Juan Gómez Millas en el ICEI
Se realiza segundo Cabildo Abierto de Campus Juan Gómez Millas
Con la asistencia de alrededor de 100 personas y el apoyo en difusión de la Mesa de Extensión y Comunicaciones del Campus JGM, la actividad contó con la participación dek profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Pérez Soto, quien dio cuenta detalladamente de la propuesta de proceso constituyente.
 El viernes 15 de noviembre, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile fue nuevamente escenario de la realización del Cabildo Abierto del Campus Juan Gómez Millas, que en esta ocasión realizó su segunda versión.
El viernes 15 de noviembre, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile fue nuevamente escenario de la realización del Cabildo Abierto del Campus Juan Gómez Millas, que en esta ocasión realizó su segunda versión.
Organizado por una Comisión integrada por estudiantes, funcionarias/os, académicas/os de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias, Artes y el ICEI, este cabildo buscó dar continuidad al debate desarrollado en instancias participativas anteriores, sobre la base de tres ejes fundamentales: Asamblea Constituyente y Nueva Constitución; Sociedad, Estado y modelo económico; y rol de la Universidad de Chile en el contexto de cambio social.
Con la asistencia de alrededor de 100 personas y el apoyo en difusión de la Mesa de Extensión y Comunicaciones del Campus JGM, se dio inicio a la actividad en el Auditorio José Carrasco Tapia del ICEI, con la charla introductoria del profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Pérez Soto, quien dio cuenta detalladamente de la propuesta de proceso constituyente elaborada en los últimos dos años por el Foro por la Asamblea Constituyente.
 Después se dio paso al debate en torno a las preguntas elaboradas por la comisión organizadora, cuyas respuestas se resumen a continuación:
Después se dio paso al debate en torno a las preguntas elaboradas por la comisión organizadora, cuyas respuestas se resumen a continuación:
1. ¿Quiénes deben hacer una nueva Constitución?
El pueblo, que esté representado por personas elegidas y mandatadas por las asambleas territoriales autoconvocadas. Bajo esta propuesta, se estima que en una asamblea constituyente puede haber mayor representatividad territorial o por comunas, con un trabajo real en la reconstrucción del tejido social, de la educación cívica y pedagogía constituyente, con el fin de reducir las inseguridades, desmotivaciones y desconfianzas con el proceso, de modo que todos y todas tengamos la misma preparación política para enfrentar este proceso.
Se necesita buscar un mecanismo que asegure representatividad de las distintas clases sociales y que cualquier persona tenga la posibilidad de ser delegado. La idea es dejar atrás la representación a través de partidos políticos y el formato tradicional de elección, que no asegura la presencia de todos los intereses del Chile diverso. Por ello, se plantea que quienes sean electos también representen a la gente común y que vive realmente la desigualdad. Debe haber representantes de todas las organizaciones sociales, de todas las áreas vecinales o sindicales, educacionales, de salud, etc., siendo central asegurar una cuota paritaria de representación de hombres y mujeres, de manera igualitaria.
Para todo ello, se estima que se debe ampliar la participación, incluyendo a los estudiantes secundarios, desde los 16 años o los 14 años. Para incentivar su participación, se plantea además la posibilidad de llevar las asambleas a todos los colegios públicos, por ejemplo. Como cabildo, se estima que no hay que olvidar que fueron ellos quienes iniciaron el movimiento social que vivimos actualmente y darles este poder de decidir es un acto de respeto a su conciencia política y de clase, entregándoles el debido espacio de representatividad de sus propios intereses, tanto actuales como futuros.
Ante la interrogante de ¿Cómo asegurar la representatividad del pueblo en su diversidad (mujeres, indígenas, disidencia sexual, migrantes, etc)?, se plantea que en la asamblea constituyente se permita que los propios territorios escojan a sus representantes según sus características (sur – mapuche; norte – aymara). Se aclara además que la cuota de género no es excluyente con las otras cuotas, y que el objetivo es que esta agrupación final sea lo más diversa y representativa, con organizaciones sociales, dirigencias sociales y políticas, no entendiéndolo como un conglomerado partidista, que represente todo el crisol. Por lo tanto, la respuesta es la asamblea territorial y su fortalecimiento como salvaguarda de la cooptación de los partidos políticos.
1.2. ¿Qué características debe tener esta Asamblea?

- Laica: Como principal característica, se estima que debe ser de carácter laico, es decir, que sea independiente de toda confesión religiosa y que los representantes no interpongan sus creencias por sobre los intereses de la sociedad plural.
- Diversa: Debe estar compuesta por representantes de la mayor cantidad de asambleas territoriales, en pos del respeto por la diversidad.
- Plurinacional: que asegure la representatividad de varias nacionalidades e identidades diferentes de la sociedad chilena, donde diferentes personas, culturas y puntos de vista existen y se reconocen mutuamente.
- Equitativa: A nivel de género y clase, con representación desde el barrio hasta la élite. Ya que es casi imposible ocupar cuotas para toda la diversidad de la población.
- Descentralizada: Para que desde la discusión inicial se pueda distribuir o dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Ello deberá estar acorde con la densidad poblacional y tendrá que asegurar la representación de organizaciones minoritarias de la periferia de las ciudades.
- Revocable: Debe existir la revocabilidad de los representantes de la AC. Los delegados tienen que tener relación directa con lo que mandata las asambleas de base.
- Transparente y participativa: que exista una retroalimentación constante entre la asamblea y las bases, con apertura para el control ciudadano de las discusiones y decisiones.
-
 2. ¿Qué derechos fundamentales debería asegurar una Nueva Constitución?
2. ¿Qué derechos fundamentales debería asegurar una Nueva Constitución?
- Asegurar acceso a la Educación de calidad.
- Asegurar acceso equitativo a la Vivienda.
- Asegurar acceso a la Salud de calidad.
- Asegurar el derecho y el resguardo de un Medioambiente limpio.
- Asegurar el derecho, el resguardo y la promoción del Arte y la Cultura.
- Terminar con el Estado subsidiario.
- Incorporar a las personas en situación de discapacidad como nuevos sujetos de derecho.
- Garantizar todos los derechos humanos, no supeditados a otro derecho como sucede en la Constitución actual con el derecho de propiedad.
- Derecho a la comunicación y libertad de expresión como derechos colectivos. Es necesario prohibir los monopolios privados, reconocer los 3 tipos de propiedad de los medios (comunitario, estatal y privado) y repartir equitativamente los recursos y el espectro.
- Derecho al agua como un bien público, no puede ser privada, menos en el contexto climático en que vivimos.
- Propiedad nacional y estatal de los recursos naturales, de la tierra y del agua; y de alguna parte de la industria para el financiamiento de los demás derechos.
- El derecho a la propiedad está sobrevalorado, es necesario disminuir su importancia
- Que los recursos estratégicos que fueron privatizados sean expropiados por el Estado (Agua, luz, gas, etc.)
- Derechos sexuales y reproductivos
- Derecho a una vida libre de violencia
- Derecho a la identidad de género
- Derecho a la autodeterminación del cuerpo y eutanasia
- Derecho a la autodeterminación de los “pueblos”
- Cuestionar la figura de la familia en la actual Constitución, porque no se puede asegurar el tejido familiar. Es mejor tomar el ejemplo de la Constitución francesa, donde el núcleo es la persona
- Derecho al transporte, estatal y de calidad.
- Plurinacionalidad del Estado de Chile.
- Visibilización e importancia a todos los sujetos y sujetas de derecho como mujeres, pueblos indígenas, migrantes, disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes.
- Debe asegurar mecanismo que evite la concentración de la riqueza y reforzar la función social de la propiedad.
- Derecho a la verdad y a la justicia, defensa de los Derechos Humanos
- Derecho a la ciudad y democratización de esta, de modo que los ciudadanos Vivienda, agua, transporte).
- Derecho a la protección de vejez, no solamente preocuparse de las pensiones, sino que sea algo integral
- Derecho a la salud mental, con acceso garantizado desde la infancia hasta la vejez.
- Desmunicipalización de los servicios básicos
- Asegurar la igualdad ante la ley, idear mecanismo que la haga efectiva.
3. ¿Qué universidad necesitamos para contribuir a esta nueva sociedad?
Como primera propuesta, emana la repartición equitativa de los recursos de la Universidad entre sus propias facultades, institutos y programas. Ello, con el fin de acabar con la definición arbitraria de categorías entre facultades, la cual incentiva la desigualdad interna al entregar menos recursos a las unidades académicas más pequeñas; y a nivel de personas, que no permite una equitativa e igualitaria distribución a nivel de sueldos y perpetúa la contratación a honorarios.
Para ello, la Universidad de Chile debe abrirse a la real democracia interna en las unidades académicas y a nivel de elección rectoral. Igualmente es urgente que la representatividad funcionaria sea efectiva y vinculante, en donde el Senado sea equitativo entre los estamentos.

También se plantea la necesidad de que la Universidad abra aún más sus puertas a la población y salga de la "burbuja académica", que lleve el conocimiento a las escuelas y promueva la divulgación científica, potencie e incentive el pensamiento, la creatividad, el compromiso social, y enseñe cómo es vivir en una sociedad humana y con otros seres humanos. Que te permita soñar un mundo mejor y realizar ese mundo soñado.
Así, la Universidad debe estar abierta a la necesidad de la sociedad, resignificando el valor de la extensión universitaria como un área de misma importancia que la investigación, pues de debe deben poner en marcha mecanismos que le permitan acercarse territorialmente a sus vecinos, aumentar la participación comunitaria (como los preuniversitarios populares) y cambiar la voluntad de la universidad para generar instancias como ferias científicas, de modo que no todo pase por la falta de recursos. También se propone recuperar los trabajos voluntarios en el territorio en que pertenecemos y articular con otras organizaciones sociales y territoriales y comunitarias, pero desde una perspectiva humilde. No se trata de ir a “educar a la gente”, porque la gente sabe lo que vive.
Repensar la educación pública en su conjunto, porque tras los mecanismos impuestos en dictadura y mantenidos en transición, ha sido destruida en su esencia. Es necesario recuperar la importancia de la formación de profesionales críticos, de la investigación con pertinencia a los problemas del país y la extensión en conjunto con la comunidad, generando tejido social como un miembro más y no como la “luz que ilumina al pueblo”. Por lo tanto, es necesario el enfoque pedagógico, estableciendo que las notas y los fondos de investigación no lo son todo. Necesitamos reflexionar acerca de cómo fabricamos conocimiento y cómo nos hemos ido desconectando de la comunidad, a modo de exigirle a la U. de Chile formar profesionales críticos al servicio de la sociedad.
Como consecuencia, se espera poder resignificar la educación superior, partiendo por la revisión de los estatutos de las universidades estatales, replanteando el sistema de educación superior permeado por el neoliberalismo, y que ha ocasionado el quiebre de la comunidad universitaria, donde ni siquiera nos conozcamos entre nosotros, académicos, estudiantes y funcionarios.
Por lo mismo, se debe cuestionar el acceso a la universidad, el Ingreso de los estudiantes por la PSU, que se rige por los estratos socioeconómicos; y que los fondos basales no dependan de la investigación o de la matrícula. Bajo esa misma línea se plantea con fuerza la idea de establecer una escuela de educación popular y preuniversitarios populares como nuestro deber, especialmente en el caso de personas con capacidades diferentes.
Conjuntamente, debe contar con mejores mecanismos para asegurar la defensa de las distintas identidades sexuales y de género, que tengan un trato digno y se asegure la justicia respecto a casos de acoso y abuso sexual.
Respecto a su relación con el movimiento social, la Universidad de Chile debe promover la educación cívica para generar y participar en cabildos territoriales, cuestionando cómo aportamos a eso y qué espacios ofrecemos, así como cuál será la supervisión y fiscalización que realizaremos de la creación de la nueva Constitución de Chile.

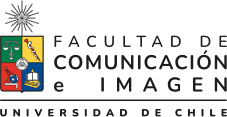
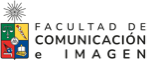
 El viernes 15 de noviembre, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile fue nuevamente escenario de la realización del Cabildo Abierto del Campus Juan Gómez Millas, que en esta ocasión realizó su segunda versión.
El viernes 15 de noviembre, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile fue nuevamente escenario de la realización del Cabildo Abierto del Campus Juan Gómez Millas, que en esta ocasión realizó su segunda versión. Después se dio paso al debate en torno a las preguntas elaboradas por la comisión organizadora, cuyas respuestas se resumen a continuación:
Después se dio paso al debate en torno a las preguntas elaboradas por la comisión organizadora, cuyas respuestas se resumen a continuación:
 2. ¿Qué derechos fundamentales debería asegurar una Nueva Constitución?
2. ¿Qué derechos fundamentales debería asegurar una Nueva Constitución?

