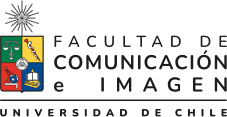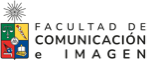Tras el lanzamiento de su libro "Historias de clandestinidad. Cuatro Testimonios (1973-1992)"
Sofía Tupper: "Las consecuencias de la clandestinidad y de la lucha antidictatorial se arrastran hasta hoy"
Sofía Tupper lanza libro sobre historias en la clandestinidad en Chile
La periodista egresada de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile entrega detalles de su investigación que comenzó como una memoria de título y que ya está en librerías. Cuáles son las historias detrás de los protagonistas de la resistencia tras el golpe, cómo vivían, qué sentían y dónde están ahora son algunas de las preguntas que intenta contestar, reflejadas en los cuatro testimonios de Hernán Aguiló, Raquel Echiburú, Marta Fritz y "Fabiola".
Partió como su memoria de título para recibirse como periodista en la Universidad de Chile y se convirtió en uno de los recientes lanzamientos de Ediciones B. Ese es el camino de la publicación de Sofía Tupper, “Historias de clandestinidad. Cuatro Testimonios (1973-1992)” que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Santiago.
La motivación nace de su historia familiar, “mis abuelos eran miristas”, cuenta. Su abuelo “Tato” deambuló por distintos centros de detención y tortura, y su madre junto a sus hermanos vivieron el exilio por casi dos décadas. “Crecí en una familia donde se habla mucho de la vida de aquellos militantes de izquierda que lucharon en contra de la dictadura y han quedado en el anonimato más absoluto (…) Sabemos de la historia del MIR, del PC, del FPMR, pero no conocemos la vida de sus protagonistas, de quienes integraron esas filas y mucho menos conocemos sus historias desde un ángulo íntimo. ¿Quiénes eran?, ¿por qué ocuparon ese lugar en la historia?, ¿cómo vivían?, ¿qué sentían?, ¿dónde están ahora? Tuve la necesidad de humanizarlos para contribuir así a una mejor comprensión de nuestra historia reciente”, afirma.
¿Por qué es necesario un libro como el tuyo?
-Creo que el rescate biográfico de otros es fundamental para la construcción de la historia. Sólo el hecho de revelar historias que no se conocían hasta ahora, desde el cotidiano, es un aporte en si mismo. Me parece que hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de cómo es vivir de manera clandestina y este libro te abre esa puerta, te describe el día a día de quienes vivían con otro nombre, con otra cara, mientras luchaban contra una dictadura que masacraba al pueblo chileno.
¿Cómo ven los protagonistas las consecuencias personales de su participación en la lucha clandestina contra la dictadura?
-Eso es algo que varía en cada una de las historias, pero sin duda las consecuencias de la clandestinidad y de la lucha antidictatorial se arrastran hasta hoy. En el caso de Hernán Aguiló se evidencia que hay lazos familiares que quedaron fracturados, imagínate lo que fue para él no ver a su hija Macarena por casi diez años o que sus dos hijos nacieran en los márgenes de la clandestinidad, con carnet falso, nombres falsos. Por algo "Fabiola", la única mujer que participó en el atentado a Pinochet, hasta el día de hoy no quiere revelar su identidad real, eso te dice todo. En la historia de Raquel Echiburú vemos hechos tan concretos como la muerte de Roberto Nordenflycht, el padre de su hijo. Son cosas que dejan huellas imborrables. La misma Marta al final de su historia habla de los miedos que la persiguen hasta hoy, “yo no pongo en una agenda el correo o el nombre de nadie, tampoco uso Facebook ni esas cosas. Recuerdo un compañero de apellido Arriagada que detuvieron en Plaza Italia. Él iba con su agenda con nombres y sin abrir la boca entregó a muchos compañeros. Me quedaron muchos rollos de ese tiempo”, dice.
¿Cómo logras que "Fabiola" quiera participar en este libro?
-Ella jamás había dado su testimonio completo, como lo hizo para este libro. La primera vez que nos juntamos y que derechamente le pedí que me contara su historia, con fines exclusivos para mi memoria de título de periodista de la Universidad de Chile, recuerdo que me dijo que últimamente sentía la necesidad de contar su historia porque era parte de la historia de nuestro país. Esa vez fue muy tajante en que sólo lo hacía porque era algo con fines educativos, pero un libro, claro, tiene un alcance y repercusión mayor. La cosa fue avanzando y me entró la inquietud de publicar este trabajo. Pienso que ella accedió porque se fue generando un lazo entre nosotras, fueron varias sesiones de entrevistas que nos hicieron entrar en confianza y el resultado es fruto de un tranzar infinito entre ella y yo. Supongo que si hoy su historia está publicada es porque de alguna manera se siente reflejada en el relato, porque también aparece mucho su propia voz.
¿Cuáles han sido las reacciones tras la publicación?
-Las reacciones han sido diversas. Mucha gente que ha leído el libro me dice que jamás imaginó lo que era vivir en clandestinidad, que esto les ha permitido acceder a un espacio aún sombrío de la época de la dictadura. “Parece ficción, me cuesta imaginar que en Chile pasaba todo esto”, me dijo una amiga hace algunos días. Pero también ocurre que hay quienes esperan encontrarse con un relato estrictamente político y entonces chocan con estas historias abordadas desde el plano más íntimo y sienten ahí que hay una deuda mía, pero eso fue una decisión súper consciente de mi parte. También me pasó hace poco que alguien me preguntó: “¿por qué tú que no viviste en dictadura te metes en este tema?” Y claro, existe ese discurso de que la historia le pertenece sólo a quienes la vivieron, pero yo estoy en completo desacuerdo con aquello. Ojalá fueran muchos más los jóvenes que se interesaran por el recate biográfico de quienes han modelado la historia de nuestro país.
¿Tu formación académica en la carrera de periodismo aportó en la visión crítica y en las ganas de escribir un libro como este?
Yo partí estudiando periodismo en la Universidad Católica y a los dos años de carrera me cambié a la Universidad de Chile, donde me titulé. Mi decisión tuvo que ver con que sentía algunos vacíos en mi formación como periodista y creo que los pude resolver. Los docentes de nuestra universidad son capaces de generar un ojo crítico en sus alumnos, te abren la mirada, te llevan a cuestionarlo todo, a investigar en profundidad y siempre con gran libertad. Sin duda, le debo mucho a mi casa de estudios y a los docentes que estuvieron involucrados en mi formación y en este trabajo en particular.
¿Cómo valoras el periodismo de investigación, debe haber más apoyo en Chile para desarrollar estas investigaciones?
El periodismo de investigación es sin duda una herramienta transformadora, es de las pocas cosas que pueden derivar directamente en cambios. Así lo han demostrado investigaciones de varios colegas. No sólo le abres lo ojos a la gente, revelas algo nuevo, sino que también se desencadena una especie de efecto dominó. Libros como "El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno", de María Olivia Mönckeberg, o “Estadio Nacional” de Pascale Bonnefoy dejan en evidencia que el periodismo de calidad puede repercutir en pro de la justicia. Y si, ojalá existiera más apoyo en Chile para el desarrollo de este tipo de investigaciones, creo que cada vez se han abierto más espacios, pero aún nos falta mucho.