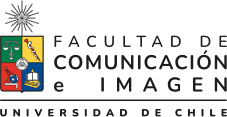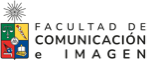En la Cineteca Nacional de Chile
Docentes del ICEI analizan el desarrollo del cine chileno a 120 años de la primera filmación nacional
Docentes del ICEI analizan los 120 años del cine chileno
María Paz Peirano, Jorge Iturriaga y Carlos Flores participaron de la actividad en donde analizaron las formas en que la historia puede sentar las bases del avance de la industria audiovisual.

El pasado viernes 19 de mayo, académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen participaron del conversatorio “120 años del cine Chileno”, actividad organizada por la Cineteca Nacional de Chile y que tuvo como objetivo conmemorar la historia del cine nacional, destacando las primeras filmaciones locales realizadas por Luis Oddó en Iquique en mayo de 1897.
En esta instancia los docentes María Paz Peirano, doctora en Antropología Social; Jorge Iturriaga, doctor en Historia; y Carlos Flores del Pino, cineasta, conversaron acerca de los procesos históricos del cine chileno junto a Mónica Villarroel, Directora de la Cineteca Nacional y bajo la moderación del periodista Marcelo Morales.
Tras la exhibición de versiones recientemente restauradas de películas como Paseo a Playa Ancha (1903) de Maurice Massoiner, e Incendio (1926) de Carlos del Mudo, los docentes del ICEI presentaron sus puntos de vista sobre el desarrollo del cine nacional, coincidiendo en las formas en que la historia puede sentar las bases del futuro avance de esta industria.
Los años 40’s: El deseo del cine chileno como industria
Durante el conversatorio, María Paz Peirano comenzó analizando el periodo de los años 40’s, momento de la historia nacional muy poco estudiado según su opinión, y que se invisibilizó tras los años 60’s, cuando cambia el foco de lo que debía ser el cine nacional.
“En la historiografía del cine chileno la primera mitad del Siglo XX prácticamente no existe, o en general nunca hubo mucho interés al respecto. De hecho hay literatura acerca de este periodo producida en los años 70’s que es bastante dilapidaría, y esto es porque en los años 40’s el cine nacional aun no estaba comprometido políticamente, sino que estaba interesado en desarrollar una industria cinematográfica potente que compitiera a nivel internacional y que fuera referente”, describe la académica.
Según explica la autora del estudio Film Festivals and Anthropology, este sueño de ser el Hollywood de América Latina no llegó a realizarse porque nunca estuvo bien pensada la estrategia. “Estaban volando muy arriba y eso provocó que la producción de un cine para las masas y el mercado fuera un fiasco económico, pues se invirtió mucha plata que nunca se recuperó”, señala, agregando que recién con el quiebre de esta industria nace ChileFilms, marcando un precedente en la historia de Chile al ser la primera vez que el Estado se hace cargo del financiamiento de la industria audiovisual.
Peirano señala además que hay ciertos imaginarios que son muy parecidos entre la situación actual del cine y el de los años 30’s y 40’s. Entre estos se encuentran las intenciones de hacer cine o la idea de convertir a Chile en un referente internacional, lo cual se refleja en las políticas públicas. Por lo mismo, la profesora plantea que hoy es importante hablar de estos temas, “pues hay una historia nacional acerca de las relaciones del Estado con la industria cinematográfica que hay que desempolvar y volver a mirar con el objetivo de no cometer los mismos errores”.
Estrategias aterrizadas y el valor de la escuela
En este conversatorio organizado por la Cineteca Nacional, el cineasta y académico del ICEI Carlos Flores habló del desarrollo del cine desde la perspectiva del realizador, opinando que en general en la industria nacional “hay una fantasía, una ilusión de hacer una cinematografía grande, entendiendo lo grande por el estándar, entendiendo el estándar por el modelo americano”.
“Como país chico siempre hemos funcionado bajo la estructura de Arturo Prat: sin tomar conciencia de nuestras posibilidades saltamos al abordaje y terminamos igual que él. Creemos que somos mucho, lo que a la larga es una dificultad, porque aceptar que no somos nadie nos da la posibilidad de ser mejores, planteándonos estrategias aterrizadas y haciendo caminos que sean posibles de seguir”, plantea el director de Descomedidos y Chascones, quien cree, sin embargo, que con los años este problema se ha ido solucionando gracias al desarrollo de las escuelas de cine en nuestro país.
“Las primeras escuelas de cine nacen en los años 60’s, desaparecen en la dictadura militar y renacen el año 1994 con la Escuela de Cine de Chile. Lo interesante de ellas es que son proyectos a largo plazo, donde hay etapas de aprendizaje, de conocimiento del medio y de trabajo práctico. Y se ve que esta dinámica está funcionando porque hoy vemos exponentes realmente buenos que se formaron de esta manera, demostrando que el cine debe ser un trabajo paciente y no de pegarle el palo al gato”, asegura el docente.
Por su parte, el profesor Jorge Iturriaga aprovechó esta instancia para destacar aspectos del cine nacional, tomando en cuenta que en general ha habido una mirada histórica un tanto pesimista que plantea que en Chile “nunca ha habido una industria” y que “la mayor parte de las películas son malas”.
“Pero la verdad es que en términos generales y del largo periodo, yo creo que hay que estar orgullosos del cine nacional porque tiene varias épocas, ha experimentado con todos los géneros y es un gran exponente latinoamericano. Si bien los más grandes son México, Argentina y Brasil, inmediatamente detrás está el cine chileno y eso es importante si tomamos en cuenta la diferencia que hay en los niveles de financiamiento”, opina el docente, puntualizando que “nuestro cine es bueno porque es uno de los pocos que logra dialogar, que no se queda en la burbuja, y es capaz de transmitir la historia del país de forma muy completa”.
“El problema está en que desde el ojo que ha visto tanto cine hollywoodense el cine nacional se ve pobre, pero no hay que compararlo. Es un cine distinto, hecho por una industria distinta y que por lo mismo nos transmite mucho más de lo que se cree”, finaliza.